| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
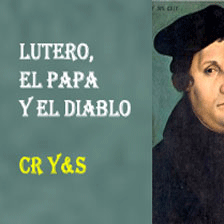 |
 |
 |
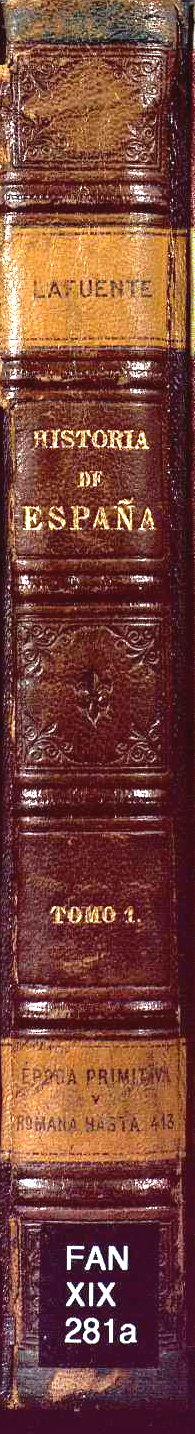 |
CAPÍTULO XIII
SITUACIÓN MATERIAL Y POLÍTICA DE ESPAÑA, DESDE LA UNIÓN DE ARAGÓN Y CATALUÑA HASTA EL REINADO DE SAN FERNANDO. — De 1137 a 1217
I.
Parece un drama interminable el de la unidad española. La
reconquista, aunque lenta y laboriosa, avanza sin embargo más que la unión. No
se cansan los españoles de pelear contra los enemigos de su libertad y de su
fe: se cansan pronto de mirarse como hermanos. No los fatiga una guerra
perpetua; los fatiga subordinarse entre sí. El genio altivo, independiente y un
tanto soberbio heredado de sus mayores, los hace infatigables para la
resistencia a las agresiones y dominaciones extrañas, los hace indóciles,
sordos a la conveniencia de la disciplina, de la concordia y de la fraternidad.
Por eso los ilustres príncipes que al cabo de siglos lograron hacer de tantos
pueblos españoles un solo pueblo español, gozarán de eterna fama y renombre, y
antes faltará la España que falten alabanzas a los autores de tan grande obra.
Cuando nos congratulábamos por el feliz acontecimiento de la
unión de Aragón con Cataluña, paso importante dado hacia la unidad y en que
mostraron aragoneses y catalanes una cordura que encomiaremos siempre nos
apenaba ver emanciparse de nuevo la Navarra y desmembrársenos el Portugal, dos
manzanas nuevamente arrojadas en el campo de las rivalidades y de las
discordias, y dos nuevos embarazos para la grande obra de la nacionalidad. No
negamos a Navarra el derecho que tenía a darse un rey propio; que reyes propios
y muy ilustres había tenido, y fue uno de los países en que se enarboló primero
y con más arrogancia la bandera de independencia en días de tribulación.
Tampoco negaremos al animoso García Ramírez la justicia con que se le aplicó el
título de Restaurador de aquel reino, ni el valor y la intrepidez con que supo
sostenerle contra tantos y tan rudos embates como sufriera. Glorias son estas
locales y personales, en que Navarra ganaba y España perdía. Una cosa dictaba
el derecho, y otra reclamaba la conveniencia general. Precisamente se segregó
de la corona aragonesa aquel reino al que tanto debió en los primeros siglos la
causa de la independencia y del cristianismo, cuando parecía haber concluido su
misión, cuando ya no tenía fronteras musulmanas que combatir, y sólo sirvió la
emancipación de Navarra bajo los reinados de García y de los dos Sanchos sus
sucesores, para embarazar la marcha del imperio que en Castilla acababa de
formarse, para excitar la codicia de castellanos y aragoneses, para mutuas
invasiones y usurpaciones, para guerras interminables entre príncipes vecinos, para
tratados escandalosos de partición, para pleitos y litigios entre monarcas
españoles que se sometían a la sentencia arbitral de un monarca extranjero,
para gastar en querellas de ambición las fuerzas que unos y otros hubieran
debido emplear contra el común enemigo, para que los Almohades se fueran
apoderando de las bellas provincias del Mediodía, mientras los reyes de
Castilla, Aragón y Navarra se disputaban entre sí unos pedazos de territorio.
Más de siete siglos han trascurrido, y todavía no podemos dejar
de lamentar la segregación de Portugal de la corona leonesa. La ambición y el
espíritu de localidad separaron e hicieron enemigos a dos pueblos que la
geografía había unido y la historia había hecho hermanos. Alfonso Enríquez, a
falta de derechos para formar un reino independiente de lo que era un distrito
de la monarquía leonesa-castellana, tuvo en su favor un elemento que suele ser
más poderoso que el derecho mismo, el espíritu de independencia del pueblo portugués;
y prosiguiendo con tesón, con energía y con intrepidez la obra comenzada por
sus padres, el hijo de un conde extranjero y de una princesa bastarda de
Castilla fue subiendo paso a paso de conde dependiente a conde soberano, de
conde soberano a rey feudatario, y de rey feudatario á monarca independiente,
de hecho por lo menos y tolerado después y consentido, ya que autorizado no,
por el monarca de Castilla. Aunque no podemos nunca reconocer ni en el hijo de
Enrique de Borgoña ni en los portugueses el derecho a la emancipación,
confesamos que Alfonso Enríquez merecía por sus altas prendas ser el primer rey
de Portugal, y que los hidalgos y guerreros portugueses se condujeron en su
guerra de independencia con el denuedo y constancia de un pueblo que merecía
ser libre. Era su príncipe el más a propósito para hacerles olvidar con su
patriotismo el origen extranjero de su padre, para borrar con sus ilustres
hazañas la memoria de las flaquezas y debilidades de su madre: y los
portugueses acreditaron en Ourique y en Valdevez que eran los descendientes de
los antiguos lusitanos, los hijos de Viriato, triunfadores en Trébola y en
Erisana. ¡Lástima grande que no hubieran atendido a que ni los castellanos eran
romanos, ni Alfonso VII era un Vetilio ni un Fabio Serviliano! ¡Lástima que no
miraran que los primeros eran hermanos suyos, y que los dos príncipes eran
nietos de un mismo monarca de Castilla! Si en la mitad del siglo XIX lamentamos
todavía la segregación de los dos pueblos hecha en la mitad del siglo XII, no
nos abandona la esperanza y aún tenemos fe de que un día conocerán ambos que
Dios y la naturaleza, el común origen y el común idioma, los mares y los
montes, colocaron a España y Portugal apartados del resto del mundo, y no
establecieron entre ellos fronteras, y los hicieron para que formaran un solo
pueblo de hermanos, un vasto y poderoso reino, una sola familia y sociedad.
Si Alfonso Enríquez merecía ser el primer rey de Portugal,
Alfonso VII de Castilla merecía ser el primer emperador de España. También
este, como aquel, hizo olvidar con su grandeza el origen extranjero de su
padre, las debilidades y flaquezas de su madre. Heredero de las altas prendas
de su abuelo como de su trono, viéronse los dos en casi iguales circunstancias
para que fuera casi igual su gloria. En el reinado de Alfonso VI invaden la
España los Almorávides y arrojan de ella a los Beni-Omeyas: en el de Alfonso
VII la invaden los Almohades, y lanzan de ella a los Almorávides. Las razas
africanas se renuevan y reemplazan en el territorio de la Península. Abdelmumén
envía sus hordas a desembarcar donde setenta años antes habían desembarcado las
de Yussuf, y los sectarios del Mahdi siguen el mismo itinerario que los
Morabitas de Lamtuna. Unos y otros han sido llamados a España por los
ismaelitas de Mediodía y Occidente. Por dos veces las tribus del desierto han
sido invocadas por los degenerados hijos del Profeta sus antiguos dominadores,
ambas para libertarse de las terribles lanzas de los Alfonsos de Castilla, de
Aragón y de Portugal. El último representante del imperio de los Beni-Omeyas,
Ebn Abed de Sevilla, apeló, para defenderse de los Almorávides, al auxilio del
rey cristiano Alfonso VI de Castilla: el último caudillo de los Almorávides, Abén
Gania de Córdoba, buscó la protección de Alfonso VII de Castilla contra los
Almohades. Ambos Alfonsos, el abuelo y el nieto, tuvieron la generosidad de
tender una mano protectora a sus suplicantes enemigos y de pelear por ellos.
Uno otro tuvieron que combatir contra los nuevos dominadores. Si Alfonso VII no
excedió a su ilustre abuelo en gloria, le aventajó por lo menos en fortuna.
Aquél sufrió una terrible derrota de los Almorávides en Zalaca y perdió su hijo
Sancho en Uclés; éste triunfó de los Almohades en Aurelia, en Coria, en Mora,
en Baeza y en Almería, y tuvo la satisfacción de que sus hijos Sancho y
Fernando presenciaran su última victoria y le sobrevivieran. Hasta en el morir fue
afortunado el emperador, puesto que no medió tiempo entre los plácemes de los
soldados victoriosos y los postreros sacramentos de la Iglesia, entre los
aplausos estrepitosos del triunfo y el reposo inalterable de la tumba.
Otra vez a la muerte de Alfonso VII se dividen Castilla y León
entre los hijos de un mismo padre: por tercera vez el mismo error, y por
tercera vez las propias consecuencias: retroceso en la marcha hacia la unidad,
discordias y disturbios entre León y Castilla, enflaquecimiento y decadencia en
la monarquía madre. Al brevísimo reinado de Sandio III de Castilla sucede la
monarquía turbulenta y aciaga de su hijo Alfonso VIII. Dos familias poderosas y
rivales, los Laras y los Castros, enemigos ya desde el tiempo de doña Urraca,
se disputan la tutela del rey niño, y la guerra civil arde en Castilla, y sus
ricos y feraces campos se ven teñidos de sangre por la ambición de unos
magnates igualmente ambiciosos e igualmente soberbios. Prisionero más que
pupilo el niño Alfonso, prenda disputada por todos y arrancada de unas a otras
manos, objeto inocente de pactos que no se cumplían, paseado de pueblo en
pueblo y de fortaleza en fortaleza, sacado furtivamente de Soria e introducido
por sorpresa en Toledo, los azares de la infancia de Alfonso VIII venían a ser
un trasunto de los que en su niñez había corrido su abuelo Alfonso VII, en
Galicia con los condes de Trava éste, en Castilla con los condes de Lara aquél.
Es más, a la muerte de Alfonso VIII de Castilla se reproducen las propias
escenas con su hijo Enrique I; otro príncipe de menor edad, otro pupilo bajo el
poder de tutores ambiciosos, otro prófugo sin voluntad, errante de pueblo en
pueblo y de castillo en castillo en brazos de magnates tiránicos y turbulentos.
Permítasenos observar lo que no vemos haya reparado escritor alguno. A la
muerte de tres grandes monarcas castellanos, Alfonso VI, Alfonso VII y Alfonso
VIII, y con intervalo de un solo reinado en cada uno, Castilla se encuentra en
circunstancias análogas, con tres príncipes niños, juguetes todos tres de
tutores y magnates codiciosos, y Castilla después de tres reinados gloriosos y
grandes sufre tres minoridades procelosas. Véase si dijimos bien en otro lugar,
que parecía estar destinada esta monarquía a alternar entre un reinado próspero
y feliz y otro de agitaciones y de revueltas, para que fuese obra laboriosa y
de siglos la regeneración y la reconquista.
Hemos visto en historiadores y cronistas castellanos afear mucho
la conducta de Fernando II de León en el hecho de pretender la tutela de su
tierno sobrino Alfonso VIII de Castilla, y en haberse apoderado de muchas de
sus plazas y ciudades. No le defendemos en esto último, porque no reconocemos
derecho en ningún monarca para usurpar territorios de otro Estado. ¿Pero merece
la misma censura por lo primero? Aparte de
Bajo este príncipe se sobrepone León a Castilla en influjo y en
extensión. Pero la monarquía castellana comienza a reponerse y a recobrar su
lugar desde que Alfonso VIII entra en mayoría y empuña con mano propia las
riendas del gobierno. Grande, elevado, altivo en sus pensamientos el octavo
Alfonso, aunque algo desabrido y áspero para con los demás príncipes, por lo
menos en la primera época de su reinado, se enajena las voluntades de los
monarcas cristianos, que si no se ligan abiertamente contra él, por lo menos se
desvían de él y se confederan sin él. Lejos de acobardar a Alfonso el
aislamiento o desdeñoso u hostil en que le dejan los príncipes cristianos, sube
de punto su altivez y cree que basta él solo para retar al príncipe de los
infieles, y dirige un cartel de desafío al poderoso emperador de los Almohades.
Estos arranques de arrogancia española halagan el orgullo del que los ostenta y
seducen al pronto al que los oye o lee: pero suelen pagarse caros; y esto
aconteció a Alfonso, sufriendo en Alarcos la expiación terrible de su loca
temeridad. Vióse allí humillado el retador arrogante, y abandonado y solo el
que no había reparado en malquistarse con los demás príncipes. La derrota de
los cristianos en Alarcos designa el apogeo del poder de los Almohades en
España, como la derrota de Zalaca había señalado el punto culminante del poder
de los Almorávides. Pero si el ánimo levantado de Alfonso VI no se dejó abatir
por el desastre de Zalaca, tampoco el animoso espíritu del octavo Alfonso se
desalentó con la catástrofe de Alarcos. Por fortuna también ahora como entonces
el emperador de los infieles tuvo que volver a sus tierras de África, y
Castilla y su soberano respiraron y se repusieron.
En el último periodo de su reinado manéjase Alfonso VIII muy de
otra suerte con los monarcas españoles sus vecinos; y el que en los postreros
años del siglo XII tenía contra sí todos los soberanos de la España cristiana,
se encuentra á los principios del siglo XIII amigo y aliado de los de Navarra y
Aragón, y suegro de los príncipes de Francia, de León y de Portugal. Entonces
levanta de nuevo su pensamiento siempre elevado, y se prepara a ejecutar un
designio que debió asombrar por lo grandioso. Del centro de Castilla salió una
voz que logró conmover toda la cristiandad, y se atrevió a decir a la Iglesia y
a los imperios que había una Tierra Santa que no era la Palestina, y que
merecía bien los honores de una general cruzada, a que no estaría mal
concurrieran los príncipes y guerreros de las naciones en que se adoraba al
verdadero Dios.
La vigorosa excitación del monarca castellano encontró eco en el
pastor general de los fieles, y nunca la voz del jefe visible de la Iglesia
resonó más a tiempo por el orbe cristiano, ni jamás pontífice alguno despertó
más a sazón el entusiasmo religioso de los verdaderos creyentes, que cuando el
papa Inocencio III ofreció derramar el tesoro de las indulgencias sobre los que
acudieran a la guerra santa de España. Decimos que nunca más oportunamente,
porque si no es cierto que el gran emperador de los Almohades dijo a sus
emisarios aquellas célebres palabras: «Id a anunciar al gran Muftí de Roma que
he resuelto plantar el estandarte del Profeta sobre la cúpula de San Pedro, y a
hacer de su pórtico establo para mis caballos»; si no es verdad que tal dijese,
pudo por lo menos haberlo cumplido; porque ¿quién era capaz de detener el
torrente de los seiscientos mil soldados de Mahoma acaudillados por el Atila
del Mediodía, si aquí hubieran logrado vencer a los monarcas y a los ejércitos
españoles?
Vistoso, grande, sublime y tierno espectáculo sería el de las
banderas de los cruzados de Francia, Italia y Alemania concurriendo a Toledo a incorporarse
y someterse al pendón de Castilla. Pero estaba decretado para gloria eterna de
España que la lucha por cinco siglos sostenida por españoles solos, a los
esfuerzos de solos los españoles quedara encomendada. Como una felicidad
miramos el pensamiento de aquellos auxiliares extranjeros de abandonar la
cruzada, so pretexto del rigor de la estación y del clima. Así el triunfo fue
todo nacional, y la gloria española toda. Bastaban los dos o tres prelados y
barones que quedaron para que pudieran contar allá en sus tierras lo mismo que
no creerían si no lo hubieran visto. Felizmente en reemplazo de aquellos
extranjeros, disidentes o flojos, se apareció el rey de Navarra con sus rudos e
intrépidos montañeses, precisamente allí, en Alarcos, como si se hubiese
propuesto dar satisfacción al de Castilla de su anterior falta, presentándose
en aquel lugar de tristes recuerdos para indemnizarle ahora con creces, así
como desagraviar al cielo de la tibieza en la fe de que se le había acusado por
sus relaciones con los musulmanes, yendo ahora dispuesto a ser el más impetuoso
y terrible de sus adversarios. A milagro se atribuyó entonces la aparición del
pastor que condujo y guió a los cristianos por los desfiladeros del Muradal. No
se ha sabido todavía quién fue aquel conductor humilde. De todos modos fue un
genio tutelar el que los sacó a salvo de aquellas Termópilas, en que hubieran
podido perecer todos como los de Esparta, pero que lograron atravesar ilesos
tantos Leónidas como eran los caballeros cristianos.
El triunfo de las Navas de Tolosa, si no fue tampoco un milagro,
fue por lo menos un prodigio. Como en los campos Cataláunicos se decidió la
causa de la civilización del mundo contra los bárbaros del Norte, así en las
Navas de Tolosa se resolvió virtualmente el triunfo del cristianismo contra los
bárbaros del Mediodía. El gran drama de la reconquista que tuvo su prólogo en
Covadonga, y cuya primera jornada concluyó en Calatañazor, avanza y deja
entrever en la solemne escena de las Navas el desenlace que tiene en
expectativa al mundo. Alfonso de Castilla, el que en Algeciras había parecido
un retador imprudente y en Alarcos un arrogante escarmentado, apareció en las
Navas con toda la grandeza del héroe, y se elevó sobre todos los príncipes
cristianos y elevó a Castilla sobre todas las monarquías españolas. Ya no quedó
duda de que Castilla había de ser la base y el centro y núcleo de la gran
monarquía cristiano-hispana; y no es que los otros reyes contribuyeran menos
que él al glorioso triunfo: como capitanes y como peleadores sería difícil
decidir quien merecía ser el primero: es que Alfonso VIII tuvo la fortuna de
ser el jefe de la expedición, como había tenido la gloria de promoverla.
Los dos Alfonsos VII y VIII, emperador de España y conquistador
de Almería el uno, conquistador de Cuenca y triunfador de las Navas el otro,
ambos murieron en un pobre y humilde lugar. El primero en una tienda de campaña
debajo de una encina, el segundo en una oscura y casi desconocida aldea de
Castilla. ¡Notable contraste entre la grandeza de su vida y la humildad de su
muerte! Necesitaban de aquella para ser grandes príncipes: bastábales ésta para
morir como cristianos. El astro que alumbraba las prosperidades de Castilla
sufrió otro breve eclipse en el pasajero y turbulento reinado del niño Enrique
I para reaparecer después con nuevo y más brillante esplendor bajo el influjo
de un rey santo, como en el curso de la historia habremos de ver.
II.
Aragón no tuvo por qué arrepentirse, sino mucho por qué
felicitarse de haber unido su princesa y su reino al conde y al condado
barcelonés. Digno era de la doble corona Ramón Berenguer IV. Merced a su hábil
política, el emperador castellano le trata como amigo y como pariente, y le
alivia el feudo que desde Ramiro el Monje pesaba sobre Aragón: gracias a su
destreza y a la actitud del pueblo aragonés, los maestros y las milicias de
Jerusalén hacen oportuna renuncia de la herencia del reino, producto de una
indefinible extravagancia del Batallador, y aunque los resultados de la
pretensión hubieran sido los mismos, la espontaneidad de la renuncia ahorró los
disgustos de la resistencia: merced a su actividad, doquiera que los orgullosos
magnates se le insolentan y revuelven son escarmentados, y atendiendo con
desvelo prodigioso al Ampurdán y a Provenza, a Navarra y a Castilla, y al
gobierno de Cataluña y Aragón, se encuentra casi tranquilo poseedor de un
Estado sobre el que pocos años antes todos alegaban derechos y mantenían
pretensiones.
En la conquista de Almería, a que tanto ayudó el conde-príncipe,
moros y cristianos vieron ya dónde rayaba el poder marítimo de Cataluña.
Viéronlo también los republicanos de Pisa y Génova, y ya pudieron barruntar que
no había de concretarse la marina catalana a proteger su costa, sino que la
llamaba su propio empuje a derramarse por lo largo del Mediterráneo y á
enseñorear apartadas islas y naciones. Unido el poder naval y el espíritu
emprendedor de los hijos de la antigua Marca Hispana, al genio marcial, brioso,
perseverante e inflexible de los naturales de Aragón, dicho se estaba que de
esta amalgama habían de resultar con el tiempo empresas grandes, atrevidas y
gloriosas. Después de la conquista de Almería caen sucesivamente en poder del
barcelonés Tortosa, Lérida, Fraga, los más fuertes y antiguos baluartes de los
moros en aquellas tierras.
Con tales empresas y tales triunfos ensanchábase y crecía el
reino unido, ofreciéndose cada día ocasiones nuevas para regocijarse catalanes
y aragoneses del feliz acuerdo de haber ceñido con la doble corona al conde
príncipe que tan digno se mostraba de llevarla. ¡Ojalá no se hubiera dejado
llevar tanto de aquel afán, antiguo en príncipes y súbditos catalanes, de
dominar excéntricos y apartados países cuya posesión, después de consumir la
fuerza y la vida del Estado, había a la postre de serles funesta! ¡Cuántos
disturbios, cuántas guerras, cuántos dispendios, y cuántos sacrificios de
hombres y de caudales costó aquella Provenza, eternamente disputada y nunca
tranquilamente poseída, y a cuán subido precio se compraron las semillas de
cultura que de allí se trasmitieron a la patria de los Berengueres! Hasta la
vida perdió el último ilustre Berenguer allá en extrañas regiones por ir a
arreglar con un emperador extranjero una cuestión de feudo provenzal, expuesto a
comprometer la tranquilidad de su propio reino si en el reino no hubiera habido
tanta sensatez.
Si sensatez y cordura mostró el pueblo aragonés en conformarse
con el testamento verbal del que podemos llamar último conde de Barcelona, en
que designaba por sucesor del reino a su hijo Ramón, dejando excluida a la
viuda doña Petronila, reina propietaria de Aragón, no podemos menos de admirar
y aplaudir la prudente, juiciosa, noble y desinteresada conducta de la esposa
del conde catalán. Se nos asemeja doña Petronila de Aragón a doña Berenguela de
Castilla. No es menos loable la abnegación de la madre de Alfonso II que la de
la madre de San Fernando. Reinas propietarias ambas, de Aragón la una, de
Castilla la otra, las dos abdican generosamente en sus hijos, y merced a la
grandeza de alma de dos madres la doble corona de Aragón y Cataluña se sienta
para siempre en la cabeza de un solo soberano, el doble cetro de León y de
Castilla es empuñado para siempre por la mano de un solo príncipe. España es
acaso el país, y otras ocasiones se ofrecerán de verlo, en que más se ha hecho
sentir el benéfico influjo de sus magnánimas princesas. Y si hemos lamentado
las flaquezas y los devaneos de una Urraca y de una Teresa, bien los hacen
olvidar las virtudes y la grandeza de las Petronilas, de las Sanchas, de las
Berenguelas y de las Isabeles: y aun aquella misma Urraca dio a España su
primer emperador, monarca grande y esclarecido; aquella misma Teresa dio a
Portugal su primer rey, príncipe que merecía bien un trono: que no estorba a
reconocerlo así el dolor de ver romperse la unidad nacional.
No satisfecha doña Petronila con manifestar su resignación y
conformidad con la exclusión de heredamiento, que envolvía la disposición testamentaria
de su esposo, convoca ella misma cortes para renunciar explícita y solemnemente
en su hijo todos los derechos al reino aragonés, confirmando en todas sus
partes el testamento de su marido: gran satisfacción para los catalanes, a
quienes lisonjeaba, al propio tiempo que quitaba toda ocasión de queja o de
recelo de reclamaciones y de disturbios. Pero quiere que su hijo Ramón se llame
en adelante Alfonso, nombre querido y de gratos recuerdos para los aragoneses:
admirable manera de halagar los gustos de un pueblo, aun en aquello que parece
de menos significación. Fuese todo virtud o fuese también política, fuese
talento propio fuese consejo recibido, es lo cierto que doña Petronila se
condujo de la manera más prudente, más noble y más propia para afianzar
definitivamente la unión de los dos reinos, sin lastimar a ninguno y con
ventajas para ambos.
Alfonso II, nombrado también el Casto, como el segundo Alfonso
de Asturias, ve extenderse sus dominios del otro lado del Pirineo con las
herencias y señoríos de Bearne, de Provenza, de Rosellón y de Carcasona; por
acá repuebla y fortifica a Teruel, lanza a los moros de las montañas, y el emir
de Valencia que le tiene cerca de sus muros se adelanta a ofrecerle su
protección a trueque de desarmarle como enemigo. En los reinados de Ramón
Berenguer IV y de Alfonso II nótase cómo han ido desapareciendo las antipatías
entre aragoneses y castellanos engendradas por Alfonso I. Enlázanse las
familias reales, y se multiplican las confederaciones y los pactos de amistad,
que sólo incidentalmente se interrumpen. El de Castilla favorece al de Aragón
obligando al rey moro de Murcia a que le pague su acostumbrado tributo: el de
Aragón ayuda al de Castilla a la conquista de Cuenca, y en premio es relevado
su reino del feudo que reconocía a la monarquía castellana. Aunque Alfonso II
no hubiera hecho otro servicio al reino aragonés que restituirle por completo
su antigua independencia, hubiera bastado esto para ganar un gran título de
gloria. Pero le engrandeció también no poco y le consolidó, a pesar del
padrastro de la Navarra.
Su hijo y sucesor Pedro II pone al pueblo aragonés en el caso de
dar por segunda vez una prueba solemne de su dignidad y de su independencia. El
pueblo que había desestimado el testamento de Alfonso el Batallador, y que no
había tolerado que una monarquía fundada y sostenida con su propia sangre
pasara al dominio de unas milicias religiosas, tampoco consintió en hacerse
tributario de la Santa Sede. Celoso de su independencia, de su libertad y de
sus derechos, rechaza el feudo como desdoroso, y resiste a un nuevo servicio
que el rey de propia autoridad le ha querido imponer. Una voz resonó por
primera vez entre los puntillosos ricos-hombres y las altivas ciudades
aragonesas para prevenir y poner coto a las demasías de sus príncipes y a los
abusos de la potestad real. Esta voz fue la de Unión; palabra que comienza a
dibujar la fisonomía especial y el
A pesar de todo, la monarquía aragonesa, que desde su creación
apenas tuvo un soberano, si se exceptúa al rey-monje, que no estuviera dotado
de altas prendas, marchaba casi al nivel de la de Castilla, principalmente
desde la feliz incorporación de las dos coronas; y bien se traslucía ya que
Castilla y Aragón habían de ser los dos centros a que habían de confluir y en
que habían de refundirse los pequeños Estados cristianos de la Península, hasta
que una mano dichosa amalgamara también estas dos grandes porciones de la
antigua Iberia, y completara la unidad a que estaba llamada la gran familia
española.
III.
Al paso que avanzaba la reconquista, progresaba la organización
política y civil de los Estados. Al revés de los mahometanos, que cuando la
fortuna favorecía sus armas no hacían otra cosa que poseer más territorio y
extender su dominación material, sin mejorar un ápice en su condición social
por la inmutabilidad de su ley; los cristianos, a medida que conquistan pueblos
conquistan fueros de población; si ganan ciudades ganan también franquicias, y
cuando se dilatan sus dominios se ensanchan simultáneamente sus libertades. Por
parciales esfuerzos crece la nación, y por parciales esfuerzos se reorganiza;
pero avanzando siempre en lo político como en lo material. La legislación foral
de Castilla, comenzada en el siglo X por el conde Sancho García, ampliada en el
XI por el rey Alfonso VI, recibe gran dilatación e incremento en el siglo XII y
principios del XIII por los monarcas que se fueron sucediendo.
El emperador Alfonso VII hace extensivo a los lugares de la
jurisdicción de Toledo y otros partidos y merindades de Castilla la Nueva, el
fuero municipal otorgado por su abuelo Alfonso VI a los castellanos pobladores
de la capital, añadiéndole nuevos y preciosos privilegios, y convirtiendo de
esta manera el fuero particular de una ciudad en regla casi general de gobierno
del reino. No nos detendremos en analizar, porque la índole de nuestra obra no
nos lo permite, los demás fueros que en la primera mitad del siglo XII concedió
el emperador, y entre los cuales podemos citar los que dio a Escalona, a Santa
Olalla, a Oreja, a Miranda de Ebro, a Lara, a Oviedo, a Avilés, a Benavente, a
Baeza y a Pampliega. Un mismo espíritu dictaba estos pactos entre el soberano y
sus pueblos: semejábanse todos, y en todos se consignaban parecidas franquicias
e inmunidades: añadíanse a veces algunos privilegios a determinadas
poblaciones, y a veces no se hacía sino sustituir los nombres de los pueblos,
como acontecía con los de Toledo y Escalona. Algunos, no obstante, merecen
especial mención, o por su mayor amplitud, o por la especial naturaleza y
linaje de sus leyes. Pertenece a esta clase el que se determinó en las cortes
de Nájera, celebradas por el emperador Alfonso en 1138, a fin de establecer una
buena y perfecta armonía entre las diferentes clases de vasallos de su reino y
lograr poner en quietud los hijosdalgo y ricos-omes (nobles), o como dice una de sus leyes, «por razón de
sacar muertes, é deshonras, é desheredamientos, é por sacar males de los
fijosdalgo de España». Y como el principal objeto de sus leyes fue arreglar las
disensiones que entre los nobles había, corregir sus desórdenes y fijar sus
obligaciones y derechos y sus relaciones entre sí mismos, así como con la
corona y con las demás clases del Estado, tomó el nombre de Fuero de
Hijosdalgo, y también se denominó Fuero de Fazañas y Alvedríos, que
así se llamaba a las sentencias pronunciadas en los tribunales del reino, y que
recopiladas y guardadas en la real cámara desde el reinado de Alfonso VI,
fueron recogidas juntamente con los usos y costumbres de Castilla para formar
de todas ellas un cuerpo de derecho. Nombróse también Fuero de Burgos, por ser
entonces esta ciudad la capital de Castilla la Vieja, y de estas leyes y de otras
que se añadieron y ordenaron después se formó más adelante el Fuero Viejo de
Castilla, como diremos en su lugar.
Una de las leyes más notables de este Fuero fue la prohibición
de enajenar a manos muertas. Conocíanse ya los inconvenientes de la amortización,
y procurábase remediar el exceso y acumulación de bienes en los señores y
monasterios, resultado de la pródiga liberalidad de los reyes en las mercedes y
donaciones, hijas del espíritu religioso de la época. Establecióse además el
modo de probar la hidalguía de sangre en Castilla, sobre lo cual se habían
movido muchos pleitos y debates, y fue, en fin, la base y principio de un
ordenamiento o legislación especial, que debía regir respecto de los nobles y
fijosdalgo de Castilla, en sus relaciones con el trono y con los demás vasallos
de la corona, en sus derechos y privilegios, en sus obligaciones y servicios,
al modo que en los fueros municipales se trataban los de los pueblos y vasallos
con el rey y con los señores.
Más adelante, en 1212, hallándose su nieto el rey don Alfonso el
Noble, o sea el VIII de Castilla, en el hospital de Burgos que acababa de
fundar, después de haber confirmado a los pueblos de Castilla los privilegios,
exenciones y fueros otorgados por sus antecesores, mandó a todos los ricos-omes e hijosdalgo que recogiesen y uniesen en un escrito todos los buenos
fueros, costumbres y hazañas que tenían para su gobierno, y que unidos en un
cuerpo se los entregasen para corregir las leyes que eran dignas de enmendarse
y confirmar las buenas y útiles al público. La colección parece que se hizo,
mas después «por muchas priesas que ovo el rey don Alfonso fincó el pleito en
este estado.» Ciertamente más estaba entonces el rey para pensar en batallas
que en códigos, pues era el año de la gran cruzada contra los infieles. Sin
embargo, no extrañaríamos que hubieran entrado en el ánimo del monarca otras
consideraciones para no llevar adelante las enmiendas y correcciones que se
proponía hacer. Los derechos de la nobleza para con la corona eran tan
exorbitantes, que entre ellos se contaba, no sólo el de poder renunciar la
naturaleza del reino cuando quisieran, y dejar de ser vasallos del rey, sino
hasta el de hacerle la guerra. «Si algún rico-ome, que es vasallo del rey,
se quier espedir del é non ser suo vasallo, puédese espedir de tal guisa por un
suo vasallo, caballero ó escudero, que sean fijosdalgo. Devel' decir ansí:
Señor, fulan rico-ome, beso vos yo la mano por él, e de aquí adelante non es
vostro vasallo». Estos y otros semejantes privilegios no quería
confirmarlos el rey, temiendo autorizar un principio de insurrección y de
anarquía, y tampoco se atrevería a corregirlos por la necesidad que entonces
tenía de la nobleza. Así pues, no es maravilla que quedara en proyecto la
enmienda del Fuero de los Fijosdalgo, y que no se hiciese la compilación
conocida con el nombre de Fuero Viejo hasta tiempos más adelante, como
observaremos en su lugar.
En cuanto a fueros municipales y cartas-pueblas, siguió Alfonso
VIII de Castilla el sistema de sus predecesores, y entre otras poblaciones
aforadas por aquel soberano cuéntanse Palencia, Yangüas, Castrourdiales,
Cuenca, Santander. Valdefuentes, Treviño, Arganzón, Navarrete, San Sebastián de
Guipúzcoa, San Vicente de la Barquera y Alcaraz. No siendo propio de nuestro
objeto analizar cada uno de estos cuadernos parciales de leyes, sino sólo dar
una idea de la índole y marcha de la legislación foral de aquellos tiempos,
bástenos decir que aquéllos eran ya considerados como un compendio de derecho
civil o como una suma de instituciones forenses, en que se trataban los
principales puntos de jurisprudencia, y se hallaban compendiados los antiguos
usos y costumbres de Castilla. Tal fue el de Cuenca, dado por Alfonso VIII a
aquella ciudad cuando la rescató del poder de los moros, el más excelente, dice
uno de nuestros más doctos jurisconsultos, de todos los fueros municipales de
Castilla y de León, ya por la copiosa colección de sus leyes, ya por la
autoridad y extensión que tuvo este cuerpo legal en Castilla, tanto que hasta
en el tiempo de don Alfonso el Sabio se consultaba y cotejaba, y se buscaban
con esmero sus variantes con las leyes del monarca legislador.
Consignóse en el Fuero de Cuenca una ley contra la amortización
eclesiástica, aún más explícita que la que en las cortes de Nájera se había
establecido. «Mando, decía uno de aquellos fueros, que á los homes de orden,
nin á monjes, que ninguno non haya poder nin vender raíz. Que así como su orden
manda et vieda á nos dar ó vender heredat, así el fuero et la costumbre vieda á
nos eso mismo». Bien era menester que se experimentaran los daños de las
excesivas adquisiciones del clero y de la acumulación de bienes raíces en manos
muertas, cuando un monarca tan amante del clero, y que le concedía aquellos
privilegios y exenciones, de que dimos noticia en nuestro capítulo XI, y en una
época en que predominaba tanto la jurisprudencia canónica ultramontana, se veía
precisado a dar tales leyes contra la amortización. Se prohibía igualmente a
los que entraban en religión llevar a ella más del quinto de sus bienes muebles:
«Que non es derecho, nin igual cosa que ninguno desherede á sus fijos, dando
cá algunas religiones el mueble, ó la raíz, porque es fuero que ninguno non
desherede á sus fijos».
Eximíase además a los vecinos de Cuenca de todo tributo, menos
de los que se pagaban para los reparos de los muros, de los cuales nadie estaba
exceptuado. El consejo de Cuenca no estaba obligado a ir al fonsado sino con el
rey. Los moradores de la ciudad, cristianos, moros o judíos, gozaban de un
mismo fuero para los juicios de sus pleitos. Dábanse oportunas leyes agrarias
para la custodia de los campos, para la seguridad de los labradores, ganaderos,
pastores, etc. Establecíanse severísimas penas contra los ladrones, contra las
adúlteras y «cobijeras», contra los forzadores de mujeres, y contra otros
delitos e injurias. Pero la legislación penal seguía siendo tan ruda como la
que en otras épocas hemos notado: continuaba la prueba del hierro candente, y
su ceremonial no era menos horrible que el que hemos descrito del fuero de
Navarra: «El juez et el clérigo caliente el fierro, et de mientras que ellos
calentaren el fierro, non le llegue ninguno al fuego, porque non faga algún mal
fecho. Aquella que haya de tomar el fierro, primero sea escodriñada, et catada
que non tenga algún mal fecho. Después lave sus manos delante todos, et sus
manos limpias tome el fierro. Después que el fierro hubiera tomado el juez
cúbrale la mano luego con cera et sobre la cera póngala estopa, ó lino; después
átel bien la mano con un paño. Aquesto fecho adúgala el juez á su casa, é
después de tres dias cátel la mano: et si la mano fuere quemada, i sea quemada
ella, ó sufra la pena que es quí juzgada...»
«Sería necesario un grueso volumen, dice el docto Marina, si
hubiéramos de incluir en esta noticia histórica de los cuadernos de nuestra
antigua jurisprudencia municipal otros muchos fueros concedidos sucesivamente a
varios pueblos por los reyes de Castilla y de León hasta el reinado de don
Alfonso el Sabio, o si pretendiéramos examinar escrupulosamente todas sus
circunstancias. Nos hemos ceñido a los principales y a dar las noticias más
necesarias para formar idea exacta de su origen y
Es de admirar el espíritu de libertad que respiran estos fueros,
a pesar de haber sido otorgados por aquellos aristocráticos señores, algunos de
los cuales habían intentado rivalizar con los monarcas mismos y habían tenido
en perpetua agitación el reino. Debido era esto al influjo y ejemplo de los
democráticos fueros y cartas-pueblas concedidos por los reyes; pues a su vez
los señores, para mantener en quietud sus dominios, se veían precisados a no
escasear a sus vasallos las inmunidades y franquicias. El conde don Enrique en
el Fuero do Molina (1152) daba a las poblaciones el derecho de elegir por señor
a cualquiera de sus hijos o nietos, al que más les pluguiese o les hiciese más
bien. «Yo el conde don Manrique do vos en fuero, que siempre de mis fijos ó de
mis nietos un sennor hayades, aquel que vos ploguiese, et á vos ficiese,
et non hayades sinon un sennor». Y no se mostraba menos liberal en todo lo
concerniente al gobierno del señorío.
Debemos no obstante advertir, que aunque la legislación
municipal produjo una mudanza grande en la condición social de la Península,
dando independencia y libertad a los municipios e influjo al estado llano, y
creando un nuevo poder que por el pronto robustecía el de los monarcas al paso
que enflaquecía el de los nobles, con todo no formaba un sistema legal bastante
universal y uniforme para que pudiera constituir un cuerpo nacional de derecho
y para que pudiera derogarse y abolirse el Fuero-Juzgo de los Visigodos, que
continuaba siendo el código vigente y rigiendo en los casos en que la nueva
jurisprudencia local no se oponía a sus leyes.
Notábase ya en todo la importancia y el influjo que a favor de
las cartas forales había ido alcanzando el elemento popular, representado
principalmente por las municipalidades o concejos. Estos enviaron ya sus
milicias propias a la batalla de Alarcos; y cítanse nominalmente y con orgullo
los nombres de las villas y ciudades que concurrieron con sus pendones y sus
contingentes al triunfo de las Navas de Tolosa. Mucho debió contribuir a que
tomara ascendiente el estado llano la medida de Alfonso el Noble concediendo
los derechos de nobleza a los ciudadanos que cabalgasen, esto es, que tuviesen
caballo para pelear. Estos nuevos nobles, estos caballeros, que por sus
cualidades y su riqueza ejercían un influjo preponderante en el gobierno de los
pueblos, servían como de contrapeso a la antigua aristocracia, y al tiempo que
constituían como el núcleo de una clase media, inspiraban a los simples
ciudadanos aquel espíritu de grandeza y aquella altivez que en tantas ocasiones
mostraron después los pueblos castellanos.
Pero lo que dio más influjo al tercer estado fue la intervención
que en el último tercio del siglo XII comenzó a tener en las cortes del reino,
que ya por este tiempo se celebraban también con más frecuencia. En las que
Alfonso VIII convocó en Burgos en 1169, o 1170 según otros, «los condes (dice
la crónica de don Alfonso el Sabio), é los ricos-omes, é los perlados, é los
caballeros, é los cibdadanos, é muchas gentes de otras tierras fueron, é la
corte fué y muy grande ayuntada», En las de Carrión (1188), en que se acordaron
las capitulaciones para el matrimonio de doña Berenguela se dice: «Estos son
los nombres de las ciudades y villas cuyos mayores juraron». Alfonso IX de León
fue alzado rey por todos los caballeros y ciudadanos. Y en las de Valladolid de
1217, «así los caballeros como los procuradores de los pueblos recibieron por
reina y señora a doña Berenguela». Y tan frecuente debía ser ya en el siglo XIII
la concurrencia de los procuradores a las cortes, que Fernando III se vio en la
precisión de regularizarla. De modo que comenzaron las ciudades de Castilla a
tener fueros que las colocaban en una especie de independencia política y
civil, a concurrir a la guerra con sus estandartes y sus milicias propias, y a
asistir a las cortes por medio de sus representantes o procuradores, más de un
siglo antes que en Francia, y mucho antes que en ningún otro Estado de Europa.
Así se organizaba política y civilmente la nación a medida que con la
reconquista se ensanchaba en lo material y se aseguraba el territorio que se
iba recobrando.
IV.
Si precoz fue el desarrollo de las libertades comunales en
Castilla, y no tardía la intervención del estado llano en las deliberaciones
públicas del reino reunido en cortes, todavía fue algo más temprana, aunque
poco tiempo, en Aragón, si, como asegura uno de sus más juiciosos
historiadores, concurrieron ya a las cortes de Borja de 1134, no sólo los
ricos-hombres, mesnaderos y caballeros, sino también los procuradores de las
villas y ciudades. Menos antigua esta monarquía que la de Asturias, León y
Castilla, pero rápida y pronta en sus conquistas y material engrandecimiento;
convertida y trasformada en sólo el espacio de un siglo de pequeño y estrecho
territorio en vasto y poderoso reino; moderada y limitada desde su principio la
autoridad real por los privilegios y el poder de los ricos-hombres, especie de
consejo aristocrático sin cuyo. consentimiento y acuerdo no podía el monarca
dictar leyes, ni hacer paz o guerra, ni decidir en los negocios graves del
Estado; teniendo aquellos el señorío de las principales villas y ciudades que
se ganaban de los infieles, y cuyas rentas distribuían a título de feudo u
honor entre los caballeros que acaudillaban y llamaban sus vasallos, pero
pudiendo estos despedirse y seguir al rico-hombre que quisiesen; nombrando los
ricos-hombres en las villas de su señorío jueces o administradores de justicia
con los nombres de Zalmedinas y de Bailes; conservando no obstante los reyes el
derecho de apoderarse de los honores de los ricos-hombres y repartirlos, y el
de nombrar el Justicia mayor del reino, la constitución política de Aragón,
aunque no de una vez ni de repente, sino gradual y sucesivamente formada,
distinguióse desde luego por su singular organización y por una atinada
combinación y contrapeso de derechos y de poderes, que unido al carácter libre,
independiente, belicoso y al propio tiempo sensato de aquellos pueblos, excitó
pronto la admiración de las gentes, y la excita todavía, porque excedió a lo
que entonces podía esperarse de la rudeza de aquellos tiempos.
La constitución aragonesa sufrió una modificación grande en la
época que ahora examinamos, y principalmente en el reinado de don Pedro II. Los
ricos-hombres se habían ido aficionando más a las rentas que a la jurisdicción,
y ya iban cuidando más de trasmitir los honores y feudos a título de herencia
perpetua a sus sucesores que de conservar sus preeminencias en materia de
administración y cargo de gobierno. Aprovechando estas disposiciones el rey
Pedro II, les concedió en las cortes de Daroca la perpetuidad de los honores, o
sea el dominio territorial, y tomó a su mano la jurisdicción, que incorporó a
la corona, con cuya medida disminuyó considerablemente el poder de los grandes,
y aumentó el de la autoridad real. De setecientas caballerías que había
entonces en el reino sólo quedaron ciento y treinta; las demás, o se dieron por
el rey o se enajenaron y vendieron. Los reyes procuraron también neutralizar la
prepotencia de los ricos-hombres, creando ellos nuevos Estados y dándolos a
privados suyos u oficiales de su casa para que éstos repartiesen las rentas
entre los caballeros que les pareciese, de lo cual se llamaron mesnaderos o
caballeros de mesnada, de que se sintieron mucho los ricos-hombres de natura,
que pretendían no podían repartirse las caballerías sino entre ellos.
Poseemos copia de un privilegio de don Pedro II (de que
ignoramos haya dado noticia escritor alguno, y que nosotros hallamos en el
archivo de Simancas), por el cual se ve, y no puede menos de verse con
admiración, hasta dónde rayaba la amplitud de los derechos que este monarca
concedió a los jurados de Zaragoza tal vez en contraposición a los que habían
ejercido los delegados de justicia de los ricos-hombres «Yo Pedro (dice) por la
gracia de Dios rey de Aragón y conde de Barcelona, con buen ánimo os doy y concedo
a todos los jurados de Zaragoza que de todas las cosas que hicieseis en nuestra
ciudad de Zaragoza para utilidad mía y honra vuestra, y de todo el pueblo de la
misma ciudad, así en exigir como en demandar nuestros derechos y los vuestros y
de todo el pueblo de Zaragoza, ya hagáis homicidios o cualesquiera otras cosas,
no seáis tenidos de responder ni a mí, ni a mi merino, ni al cazalmedina, ni a
otro
La autoridad y atribuciones del Justicia iban también
afianzándose y creciendo a medida que se iban asentando las cosas del reino, y
se sobreseía en las armas. Esta insigne magistratura fue una de las
instituciones que caracterizaron más y dieron más justa celebridad a la
legislación y a la constitución aragonesa. Puesto el Justicia para que fuese
como muro y defensa contra toda fuerza y opresión, así de los reyes como de los
ricos-hombres, para que hablase con una misma voz a todos, y a quien todos
obedeciesen sin eximir a ninguno; pero no elegido por el pueblo como los
antiguos tribunos, para evitar las ambiciones, los tumultos y las revueltas que
suelen traer las elecciones populares en tiempos todavía poco tranquilos, sino
nombrado por el rey; no de entre los ricos-hombres, sino de la clase de
caballeros; no amovible á voluntad, sino por justa causa y que mereciese pena;
«tan atado y constreñido, dice un respetable autor aragonés, con remedios
jurídicos y necesarios a resistir a toda fuerza e injusticia, que no le
hallaron otro nombre más conveniente que el de la justicia misma»: este supremo
magistrado interpuesto entre el trono y el pueblo para que fuese como guardián
de los derechos de todos, y como el amparo y común defensa contra las
arbitrariedades y abusos de poder, prueba, como dijimos en otro lugar, hasta
qué punto quiso perfeccionar la máquina de su organización política aquel
pueblo arrogante y desconfiado. Las leyes señalaban las atribuciones del
Justicia, y cómo había de juzgar y sentenciar.
Un escritor aragonés de nuestros días ha escrito y publicado un
libro lleno de investigaciones y de datos curiosos para probar que no es cierta
aquella celebre y famosa fórmula de juramento que comúnmente se supone que se
prestaba a los antiguos reyes de Aragón y que pronunciaba el Justicia en nombre
de los altivos barones: “Nos, que cada uno valemos tanto como vos, y que
juntos podemos más que vos, os ofrecemos obediencia si mantenéis nuestros
fueros y libertades, y si no, no”. Esta fórmula, dice el citado escritor, fue
por primera vez inventada, aunque no en estos propios términos, por un autor
extranjero (Francisco Hotman), y alterada posteriormente por otros hasta
reducirla a las palabras que acabamos de estampar. En verdad nosotros tampoco
la hemos hallado ni en los antiguos escritores aragoneses, ni en los documentos
del archivo de aquella corona, que de intento hemos examinado. Creemos, no
obstante, como ya en nuestro discurso preliminar dijimos, que auténtica o adulterada
la fórmula, casi ningún príncipe se sentó en el trono aragonés que no jurara
guardar los fueros y libertades del reino, y que haciendo abstracción de la
parte de arrogancia que dicha fórmula envolvía, el juramento en su esencia era
el mismo, puesto que en España era ya conocida y usada desde el tiempo de los
godos aquella otra no menos fuerte fórmula consignada en el Fuero Juzgo: “Rey
serás si federes derecho, et si non federes derecho, non serás Rey: Lex eris si
rede facis, si autem non facis, non eris”.
Había en Aragón, además de los ricos-hombres y caballeros, otra
clase de nobles denominados infanzones, que eran como los infantes de Castilla,
o descendientes de linaje de reyes, que después vinieron a constituir en Aragón
el mismo estado y condición de gente que los hombres de paradge en
Cataluña y que los fijosdalgos en Castilla y en León.
A pesar de haber sido más precoz el desarrollo político del
estado llano en la corona de Aragón que en la de Castilla, tuvo no obstante
menos fuerza y predominio el régimen municipal en aquel que en este reino, ya
por los mayores privilegios de la aristocracia aragonesa, y más de la catalana,
que llegó a tener hasta la facultad de tratar bien o mal a sus vasallos, y de
matarlos de hambre o sed si era necesario, ya por la más pronta formación de
una monarquía poderosa y de una organización y sistema administrativo superior
al que el régimen municipal establecía en Castilla.
V.
Establécense por este tiempo en España, trasplantadas las unas
de extrañas tierras, nacidas las otras en nuestro propio suelo, esas milicias
semireligiosas, semiguerreras, nombradas órdenes militares de caballería, que
tan célebres se hicieron en la edad media, y contribuyeron a imprimir una
fisonomía especial a aquellos siglos de piedad religiosa y actividad bélica. El
mismo espíritu, que puesto en acción por la voz de un ermitaño, acogida por un
concilio, había producido el gran movimiento de las cruzadas, aquella
gigantesca empresa del mundo cristiano para rescatar de poder de infieles los
Santos Lugares, había dado nacimiento a las milicias del Templo, del Hospital y
del Santo Sepulcro de Jerusalén, que tantos y tan eminentes servicios hicieron a
los cruzados. Los templarios principalmente, que reunían todo lo que tiene de
más duro la vida del guerrero y la vida del monje, a saber, los peligros y la
abstinencia, eran como una cruzada parcial, fija y permanente, como la noble
representación de aquella guerra mística y santa en que toda la cristiandad se
había empeñado: el ideal de la cruzada, dice un erudito escrito, parecía
realizado en la orden del Templo: en las batallas, añade, los templarios y los
hospitalarios formaban alternativamente la vanguardia y la retaguardia: ¡qué
felicidad para los peregrinos que viajaban por el arenoso camino de Jaffa a
Jerusalén, y que creían a cada momento ver lanzarse sobre sí los salteadores
árabes, encontrar un caballero, divisar la protectora cruz roja sobre el manto
blanco de la orden del Templo!
Desde que Ramón Berenguer III el Grande de Barcelona tomó al
En Castilla y León, en Portugal y en Navarra, aparecen
establecidos estos guerreros religiosos en los reinados del emperador Alfonso
VII, de Alfonso Enríquez y de Sancho el Sabio. Tiempo hacía que poseían
Calatrava cuando por cesión suya la dio Sancho III el Deseado a los monjes de
Fitero. En los reinados de los dos Alfonsos VIII y IX de Castilla y de León,
multiplícanse sus bailías y encomiendas, y crecen sus haciendas y sus vasallos,
y encuéntranse dueños de multitud de pueblos y señoríos. Con casi igual rapidez
se arraigan en Portugal y en Navarra, que en Castilla y León, que en Aragón y
Cataluña.
Algunos años más adelante, y poco después de mediado este último
siglo, en nuestra misma España, en León y Castilla, en esta nueva Tierra Santa,
donde se sostenía una cruzada perpetua y constante contra los infieles, donde
se mantenía en todo su fervor el espíritu a la vez religioso y guerrero,
caballeresco y devoto de los cristianos de la edad media, nacen también y se
desarrollan otras órdenes militares de caballería, no menos ínclitas e ilustres
que las de Jerusalén. Aquí son un venerable abad y un intrépido monje los que
solicitan del monarca de Castilla que les encomiende la defensa de Calatrava
que los templarios no se atreven a sostener, y se funda la esclarecida milicia
de Calatrava. Allí son unos forajidos o aventureros, que arrepentidos de la
vida de disipación y de desórdenes que habían llevado, piden al rey de León que
les permita vivir en austera y penitente asociación como religiosos, y en
constante guerra contra los enemigos de la fe como soldados de Cristo, y se
instituye la insigne orden de caballería de Santiago. Allá son vecinos y
caballeros de Salamanca, que deseando combatir a los moros de las fronteras,
hacen su primera fortaleza de una ermita, y constituyéndose en comunidad
religiosa y en milicia guerrera, establecen la orden de San Julián del Pereiro,
que más adelante toma la denominación de orden de Alcántara, de la villa de
este nombre que les fue dada después.
¿Qué importa para el honor y lustre de la milicia de Santiago
que sus fundadores hubiesen sido primero hombres desalmados, si después fueron
ilustres penitentes y ejemplares varones? ¿Estorbó a San Pablo para ser el
grande apóstol de las gentes el haber sido antes Saulo el perseguidor? Ni don
Pedro Fernández de Fuente-encalada y sus compañeros merecieron menos de la
religión y de la patria que Fr. Raimundo y Fr. Diego de Fitero, y que don Suero
y don Gómez de Salamanca, ni los caballeros de Santiago fueron menos ilustres
ni enriquecieron los fastos españoles con menos gloriosos hechos que los de
Alcántara y Calatrava.
Estos fervorosos cristianos comienzan por reunirse en religiosa
y monástica asociación para vivir bajo las austeras reglas de San Agustín o del
Císter: mas como la vida ascética, contemplativa y apacible del monaquismo no
corresponda ni al espíritu activo y caballeresco de la época ni a las
necesidades de España y del siglo, los monjes y penitentes profesan también de
guerreros, se constituyen en libertadores de su patria, en campeones de la
religión y en incansables combatientes de los enemigos de la cruz. Los prelados
de León y de Castilla otorgan o aprueban las reglas monásticas a que quieren
sujetar su vida; los príncipes les hacen donaciones y mercedes; les dispensan
privilegios, les señalan rentas, territorios, poblaciones y castillos, y les
conceden la posesión de los que conquisten; y las bulas y los breves de los
papas Alejandro III y Lucio III vienen a dar solemne sanción y autoridad y a
añadir exenciones y gracias a estos cuerpos semimonásticos semiguerreros. A la
voz de sus jefes y superiores, de todas partes acuden devotos a las casas de
las órdenes, y los soldados y gente de armas se apresuran a agruparse en
derredor de las banderas de la nueva milicia. Cumpliendo con las obligaciones
de su instituto, doquiera que hay infieles que combatir, allí se presentan las
lanzas de la caballería sagrada. Auxiliares intrépidos y denodados de los
príncipes, dignos rivales de los caballeros del Templo y de San Juan, los de
Santiago, Calatrava y Alcántara, los estandartes de las órdenes, conducidos por
los grandes maestres, eran los que comúnmente se desplegaban primero en las
batallas. Ellos pelearon en Extremadura y en Castilla, en Cataluña y León, en
Andalucía y Portugal. Los sarracenos experimentaron el valor de los freires en
Badajoz como en Cuenca, en Baeza como en Tortosa, en Lérida como en Monzón; los
caballeros de las órdenes enrojecieron con preciosa sangre los campos de
Alarcos, y la milicia sagrada recogió laureles envidiables en las Navas de
Tolosa. La vista de los pendones de las órdenes infundía pavor a los musulmanes,
y España y la cristiandad debieron servicios inmensos a estos guerreros
religiosos. En ellos se ve representada la índole del siglo XII, aunque algunas
degeneran después, como suelen todas las instituciones humanas.
El influjo y prepotencia de la autoridad pontificia que había
comenzado a hacerse sentir en Aragón con Alejandro II, en Castilla con Gregorio
VII se extiende de lleno a toda España al comenzar el siglo XIII bajo Inocencio
III. Los reyes y los reinos de León, Castilla y Portugal, de Navarra y Aragón
sufren por diferentes motivos la severidad de las censuras y penas
eclesiásticas fulminadas por el sucesor de San Pedro. Pesa en varias ocasiones
sobre los monarcas la excomunión, sobre las monarquías el entredicho. Como en
el siglo XI el campo escogido por los pontífices para implantar en España la
dominación moral fue el reemplazo de una por otra liturgia, en el siglo XII
para subordinar los monarcas a la Santa Sede, la materia comúnmente elegida
eran los impedimentos de consanguineidad para los matrimonios de los príncipes.
Sin la aprobación y dispensa del pontífice no se realizaba consorcio alguno
entre deudos, y éranlo casi todos los príncipes y princesas españolas desde que
recayeron las coronas de León, Castilla, Navarra y Aragón en los hijos de
Sancho el Mayor de Navarra. El veto del papa bastaba para disolver los
matrimonios reales, no sólo consumados, sino favorecidos de abundante prole.
Los reyes de León y de Portugal, aunque no solos, fueron de los que
experimentaron más el rigor inflexible de los papas en este punto, teniendo más
de una vez que separarse de sus amadas esposas. Ni las súplicas de los
soberanos, ni las instancias de los obispos, ni la resistencia de los reyes, ni
el disgusto de los pueblos, ni el temor de que se perturbara la paz de los
Estados, ni el peligro de las discordias entre los hijos de las diferentes
esposas de un mismo monarca, nada alcanzaba a doblegar la severidad de los
jefes de la Iglesia en esta materia ni a revocar su fallo. El papa pronunciaba
y los matrimonios se disolvían, so pena de verse privados reyes y pueblos de
los sacramentos de la Iglesia. La necesidad obligaba a legitimar los hijos de
matrimonios que se declaraban nulos. Nos cuesta trabajo conciliar el rigor y la
escrupulosidad de la jurisprudencia canónica en lo de no dispensar nunca ni por
consideración alguna entre parientes en tercero y cuarto grado con la
indulgencia y ensanche respecto a otro género de impedimentos. Alfonso VI de
Castilla se casa legítimamente con la hija de un rey moro, aunque hecha
cristiana, y sus nietos los reyes de León son obligados a divorciarse de sus
esposas, hijas de reyes cristianos, por mediar entre ellos algún parentesco.
Ramiro II de Aragón contrae nupcias, con dispensa pontificia, siendo monje,
sacerdote y obispo electo, y a su nieto Pedro II no le permite el pontífice
enlazarse con la hermana de Sancho de Navarra por mediar entre ellos deudo en
tercer grado. Así los soberanos y príncipes españoles se veían precisados a
buscar esposas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Polonia y hasta en
Constantinopla.
Por otra parte se veía sin escándalo, y la voz de los pontífices
no se dejaba oír para reprobarlo, que los hijos e hijas ilegítimas, bastardas o
naturales de los reyes se sentaran en los tronos cristianos de España.
Ilegítima era doña Teresa de Portugal, y Alejandro III expidió una bula de
reconocimiento de la independencia de aquel reino, fundado en la sucesión de
doña Teresa. De público se sabía que doña Urraca la Asturiana era bastarda del
emperador Alfonso VIII, y ningunas bodas se celebraron en aquella época con más
pompa y solemnidad y con más fiestas y regocijos que las de doña Urraca con don
Sancho de Navarra, cuyo trono fue a ocupar la hija de doña Gontroda.
Portugal y Aragón son declarados en este tiempo por sus
príncipes reinos feudatarios de la Santa Sede; mas los pueblos se oponen a la
cesión de sus soberanos, niéganles el derecho para otorgar semejantes
concesiones, y la independencia que el pueblo aragonés recobra en el acto y sin
tumulto, y por unánime acuerdo, cuesta a Portugal tiempo, contiendas y
turbaciones.
VI.
Si la organización
política y civil de los Estados cristianos de España progresaba a medida que
avanzaba y se aseguraba la reconquista, la civilización, la cultura y las letras
tampoco permanecían estacionarias. Y aunque no era posible que la literatura y
las ciencias pasaran de repente del atraso y olvido en que se hallaban a un
grande adelantamiento y a un estado floreciente, hiciéronse con todo, en el periodo
que analizamos, adelantos importantes en algunos ramos del saber humano. Las
historias mismas que hemos citado tantas veces lo comprueban. La Compostelana y
la Crónica latina del emperador ya no son aquellos secos y descarnados
cronicones, especie de breves tablas cronológicas, de los primeros siglos de la
restauración. Aunque escritas en latín y en el espíritu teocrático propio de la
época, no carecen ya de bellezas de estilo, el latín es también más puro y más
correcto, y contienen periodos en que se nota bastante fluidez y rotundidad.
Las de los obispos Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Toledo, que florecieron a
principios del siglo XIII, tienen ya más mérito como producciones históricas. Verdad
es que en vano se buscaría en ellas la crítica ni la filosofía que ahora tanto
apetecemos en las obras de este género, pero tarde hallaremos estas cualidades
en las historias y en los historiadores de España. Demasiado hizo el Tudense en
darnos un resumen casi completo de la Historia de España hasta San Fernando, y
no es poco encontrar ya rasgos de elocuencia en la obra del arzobispo don
Rodrigo. Este sabio prelado, educado en París, versado en la lengua arábiga, y
conocedor de lo que hasta su tiempo se había escrito, fue una verdadera
lumbrera de su tiempo, y como el San Isidoro de su época. Si admitió en su
historia fábulas de antiguas edades que él no alcanzó, fuerza es reconocer que
pedir otra cosa aun a los hombres más eminentes de entonces hubiera sido
demasiado exigir.
Mas si tales adelantos se habían hecho en materias de
jurisprudencia y de historia, si pudiéramos citar también algunos libros de
teología dogmática y mística que en aquel tiempo se escribieron, excusado es
buscar todavía el estudio y cultivo de las ciencias exactas y naturales; y la
medicina y cirugía seguían ejerciéndose casi exclusivamente por los árabes y
judíos, que eran los médicos de nuestros monarcas. Sin embargo, la historia de
las letras españolas tributan siempre justos y merecidos elogios a Alfonso VIII
de Castilla, el Noble, el Bueno, el de las Navas, por haber sido el primer
monarca de la edad media que fundó en España la enseñanza universitaria con la
creación de una escuela general en Palencia, a la cual hizo venir sabios y
letrados de Francia y de Italia para que enseñasen en ella diferentes
facultades. Casi al propio tiempo, o poco después, Alfonso IX de León, a
ejemplo del de Castilla, creó también algunos estudios en Salamanca, y aun
concedió a los estudiantes un juez especial para que conociese en sus causas:
principios, digamos así, de universidad, que sirvieron para que más adelante,
su hijo Fernando III trasladara a esta ciudad, como punto más a propósito, el
estudio general de Falencia, según veremos al tratar de este rey. De todos
modos, desde los tiempos del arzobispo Gelmírez, que prohibía a los
eclesiásticos que enseñaran a los legos, sin duda con el fin de monopolizar en
el clero la escasa instrucción que había, hasta la fundación de la universidad
de Palencia por Alfonso VIII, conócese cuánto se había difundido y arraigado el
convencimiento de la necesidad de propagar los conocimientos humanos a otras
clases del Estado, y aquella institución produjo por lo menos el beneficio de
secularizar las letras, arrancando, como dice un escritor de nuestros días, de
los clérigos y monjes el monopolio del saber.
Nace también en este periodo la poesía castellana, y comienzan
los romances populares: gran novedad en la historia de las letras españolas, y
testimonio indubitable de lo que habían progresado la lengua y el habla
castellana. No nos toca a nosotros como historiadores generales entrar de lleno
en los debates acerca del origen, índole, progresos y modificaciones de la
versificación castellana, ni en otras cuestiones que traen divididos a los que
de propósito tratan de estas materias. Bástanos para nuestro propósito ver en
el célebre Poema del Cid, que debió escribirse a fines del siglo XII, o cuando
más tarde muy a los principios del siglo XIII, el incremento y desarrollo que
había tomado la lengua castellana, cuando ya se prestaba a cierta armonía
rítmica, aunque imperfecta; a cierto vigor en la expresión de los pensamientos,
y á cierto artificio cuyo mérito encarecen unos demasiado y deprimen otros con
exceso. Aparte, pues, de su mérito artístico, que para nosotros le tiene muy
grande como primer destello de nuestra poesía vulgar, vemos en él y en los
romances que le siguieron, no sólo el progreso de la lengua, sino también la
índole y el genio de la edad media española. El Poema del Cid retrata muy al
vivo el espíritu guerrero y caballeresco de la época, como las poesías de
Gonzalo de Berceo, algo posteriores, y por lo mismo también algo más sueltas y
armoniosas, dibujan el sentimiento religioso de los españoles de aquellos
siglos. Los unos contando de una manera sencilla, breve y vigorosa las
victorias, las hazañas y las galanterías de sus héroes, de Bernardo del Carpio,
de Fernán González y del Cid Campeador; el otro cantando, como él decía, en
roman paladino la vida de Santo Domingo de Silos, la de San Millán, el
Sacrificio de la misa y los Milacros de Nuestra Señora, retratan la
sociedad cristiano-española en los dos sentimientos más poderosos y más fuertes
que estaban entonces en los corazones de todos, la religión y la guerra.
Cuestiónase mucho sobre si la forma del romance español fue
tomada de los árabes. Conde desde luego lo asegura así en el prólogo a su
Historia, y Gayangos parece que da mucha influencia a la poesía árabe sobre la
española. Dozy opina de una manera contraria a nuestros orientalistas, y
sostiene que la forma de nuestros romances es original, y nada parecida nuestra
poesía a la de los árabes, siendo la nuestra popular y narrativa, la suya
artística, aristocrática y lírica. De que nuestra lengua adoptara multitud de
voces de los árabes, no hay género de duda, según observaremos luego con más
extensión : mas en cuanto a la rima, tenemos ciertamente un documento que
parece indicar con claridad cómo fue naciendo entre nosotros la armonía
rítmica. Tal es el poema latino sobre la conquista de Almería que escribió a
poco más de mediados del siglo XII el autor de la Crónica del emperador Alfonso
Desconociendo la belleza armónica de la prosodia latina, y en la natural
tendencia de los hombres a buscar la cadencia musical de las lenguas, recurrió a
encontrarla en la consonancia, ya que no la hallaba en la cantidad de las
sílabas. Unas veces la colocó en los dos hemistiquios en que dividía sus versos
como en los siguientes :
Fortir frangebat ; sic fortis ille premebat...
Post Oliverum,
fatear sine crimine rerum...
Morte Roderici Valentia plangit amici...
Otras en los finales de los versos, como éstos:
Florida militia post hos urbis Legionis
Portans vexilla, prorumpit more Leonis...
Ejus judicio patriae leges moderantur . ..
Illius auxilio fortisima bellaparantur...
Merced, Campeador, en ora buena fuestes nado;
Por malos mestureros de tierra sodes echado...
A las sus fijas en brazos las prendia,
Lególas al corazón, ca mucho las queria;
Y a los versos de Berceo:
Yo maestre Gonzalo de Berceo nomnado.
Yendo en romería caescí en un prado...
Lo que una vegada á Dios es ofrescido
Nunca en otros usos debe ser metido...
no había sino aplicar a la lengua vulgar, que había ido
reemplazando a la latina, la rima y las consonancias que forzadamente se habían
ido buscando en ésta, en reemplazo de la prosodia desconocida en aquellos
tiempos de corrompido latín.
Interesante es ciertamente, además de curioso, observar cómo se fue
formando el habla castellana lenta y gradualmente hasta hacerse la lengua
vulgar de los españoles. Aquel latín degenerado en que vimos desde los primeros
tiempos de la restauración mezclarse palabras extrañas, y de que hallamos
salpicados los mismos instrumentos públicos y oficiales, fue poco a poco
cediendo su lugar a las voces de nuevo uso, perdiendo aquél sus modismos, sus
géneros, sus casos, sus desinencias y su sintaxis, hasta llegar a prevalecer el
nuevo lenguaje sobre el antiguo. Por de contado ya no nos queda duda de que a
mediados del siglo XII y en los tiempos del emperador existía un idioma
nacional que no era el latino, puesto que el cronista do aquel monarca, su
contemporáneo, decía: quandam civitatem opulentissiman, quam antiquí
dicebant Tuccis, NOSTRA LINGUA Xeréz… Exihant de castris magna turbae militum,
quod NOSTRA LINGUA dicimus algaras… Fortissimce tarres quae nostra LINGUA
alcázares vocantur etc. De este modo el cronista iba explicando la
significación que las palabras latinas tenían en lo que él llamaba ya nuestra
lengua, esto es, la lengua vulgar de los españoles, el naciente castellano.
De tal manera predominaba ya el romance en aquel tiempo, que
siendo el latín el idioma oficial y de las escrituras públicas, muchas veces ya
no se distingue cuál es el que domina en ellas, si el latín que caduca o el
castellano que ha ido naciendo. Sirvan de ejemplo los fueros otorgados por el
emperador Alfonso VII a Oviedo y Avilés. En los primeros se lee: «Istos sunt
foros, quos dedit Rex Domino Adefonso, quando populavit ista villa… In primis
per solare prendere uno solido ad illo Rex… et dia cada uno año uno solido pro
incensó de illa casa, et qui illa venderé, dia uno solido al Rey, et qui illo
compre dúos denarios ad sagione, et si un solare se partir, en quantas partes
se partir tantos solidos daré, et quantos solares se compraren en uno, uno in
censo darán. De casa do home morar et fuego ficier, dará uno solido fornase,
faga forno ubi quesierit et nullo homme non pose en casa de omme de Oveto sine
so grado, et si ibi quesierit posar á fuerza defiéndase con sus vecinos quantum
potuerit. In istos foros que dedit Re Domino Adefonso otorgó que de hommes de
Oveto no fuesen en fonsado, si el mismo no fuere cercado, aut lide campal non
habuisset etc.» En los segundos leemos: «Estos sunt los foros que deu el Rey
don Alfonso ad Aviliés quando la problou per foro. En primo per solar prender
un sol á lo Rey et dos dineros á lo sayón, é cada anno un sol in censo por lo
solar, et qui lo vender dé un sol á lo Rey.. etc.»
Esta fue la época de la verdadera fermentación del idioma que
cesaba de ser y del que comenzaba a ser la lengua vulgar. Avanzan un poco los
tiempos, y empiezan a publicarse documentos en castellano, no correcto, pero ya
revestido con forma propia y con los caracteres y condiciones de un idioma
nacional. Algunos se citan del siglo XII, mas a la entrada del XIII se ostenta
ya ataviado con ciertas galas de regular estructura, como se ve por el tratado
de paz entre los reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León en 1206.
«Esta es la forma (dice) de la paz, que es firmada entre el rey don Alfonso de
Castilla, y el rey don Alfonso de León, et entre el rey de Leon, et el filio
daquel rey de Castilla que en pos él regnará». Después de nombrar los castillos
que don Alfonso VIII dará a su nieto don Fernando de León, continúa: «Et todos
estos castellos debe haver el sobre dicho nieto del rey de Castilla filio del
rey de León en alfozes en direttzis et con todas sus pertinencias por juro de
heredad por siempre..... Todos los castillos sobrenombrados son del regno de
León, para así que el sobre dicho filio del rey de León los haya por juro de
heredad, así como dicho es de suso. Et los caballeros que los deberen tener,
recíbanlos por portero del sobrenombrado filio del rey de León ó sean vasallos
de él, et reténganlos por cumplir todos los pleytos que por ellos deben seer
cumplidos… etc.»
¿Qué causas, pregunta un docto lingüista español, pudieron
contribuir a dar solidez y consistencia en este siglo al romance castellano?
¿Cómo es que aquel lenguaje aun tosco, grosero y latinizado del siglo XI, se
deja ver en el XII ya con tan distinta gramática y construcción y con tan
ajenas y raras terminaciones? El mismo explica las causas, y nosotros
expondremos sumariamente las que creemos fueron más poderosas.
Desde que Alfonso VI tomó posesión de los reinos de León,
Castilla y Galicia, fue más frecuente y más íntimo el trato entre asturianos,
gallegos, leoneses, castellanos, vizcaínos, y aun navarros, mayor la
comunicación y comercio de ideas y pensamientos entre sí. La fama de la empresa
de Toledo trajo a España gentes y tropas de Gascuña, de Francia y de Alemania a
militar bajo las banderas del rey de Castilla. Multitud de monjes y
eclesiásticos franceses vinieron entonces a poblar nuestros monasterios y a
regir las más insignes iglesias episcopales. Francesas eran las reinas, y con
condes franceses enlazó Alfonso sus hijas. Concedió el rey amplios fueros y
privilegios y establecimientos ventajosos a los francos y gascones, y a condes
francos se encomendó la repoblación de varias ciudades de Castilla. Con esto no
sólo se alteró entonces la liturgia y disciplina eclesiástica, sino que hasta
se mudó la forma material de escribir, adoptándose la letra francesa en lugar
de la gótica, y copiándose los privilegios y documentos por peñolistas
franceses. Así se introdujeron también en el idioma palabras franco-latinas,
que mezcladas con el lenguaje y dialectos vulgares de los diferentes países de
España produjeron el variado y complexo idioma que vemos aparecer formado y con
cierta regularidad gramatical en el siglo XII, para irse perfeccionando y
puliendo según que la reconquista y la cultura avanzaban.
Mas de donde recibió y adoptó el castellano mayor número de
voces fue del árabe, y así era natural, atendida la riqueza de aquella lengua,
lo familiarizados que se hallaban con ella los mozárabes de los muchísimos
pueblos que se iban conquistando, las relaciones, tratos y enlaces mutuos entre
árabes y españoles en el orden moral y político, los fueros que nuestros monarcas,
especialmente los Alfonsos VI, VII y VIII, otorgaban a los árabes y moros que
se quedaban en las poblaciones conquistadas, la seguridad con que se les
permitía vivir mezclados con los cristianos, y otras mil relaciones
indispensables y necesarias entre quienes llevaban tantos siglos habitando en
un mismo suelo. Una gran parte de escrituras así públicas como particulares se
otorgaban en árabe puro, y escribíanse muchas veces los documentos en las dos
lenguas. Alfonso VI hizo acuñar varias monedas con inscripciones bilingües, en
idioma latino y arábigo, y el autor del Ensayo histórico-crítico que hemos
citado publicó algunas de este género batidas por Alfonso VIII de las que posee
la Real Academia de la Historia, interpretadas por Casiri y Conde, y Romey
copia alguna de las que existen en el gabinete de medallas de la biblioteca
real de París. Hasta el estilo y giro de las cartas de nuestros monarcas tenía
todo el tinte oriental, como se ve por las que en nuestra historia hemos
insertado. Así no es extraño que la lengua de Castilla se impregnara de voces
árabes, y no nos maravilla que el docto Marina reuniera un catálogo de millares
de voces castellanas, o puramente arábigas o derivadas de la lengua griega y de
los idiomas orientales, pero introducidas por los árabes en España; y que
exclamara con cierto entusiasmo el ilustre académico hablando del castellano:
«edificio magnífico construido sobre las ruinas del idioma latino, y adornado y
enriquecido con empréstitos y dones cuantiosos del abundante árabe: cúmulo de
preciosidades allegadas de dos lenguas, que reuniendo todas las ventajas,
gracias y mejores propiedades de las del mundo conocido, dieran por sí solas y
sin necesidad de otra alguna, forma y consistencia al rico, sonoro y armonioso
lenguaje español». Nosotros, sin desconocer lo mucho que enriqueció nuestro
castellano la lengua arábiga, creemos no obstante que contribuyeron también a
su formación los dialectos vulgares de cada país, en que no podían menos de
entrar voces de las primitivas y antiguas lenguas de las razas que los habían
dominado, y que más o menos alteradas conservan siempre los pueblos, según
indicamos ya en el citado capítulo de nuestro libro I.
De esta manera, y precediendo España a Francia y a Italia en la formación de un idioma vulgar, como las había precedido en el sistema municipal, y en los fueros y libertades comunales, se había ido constituyendo y organizando la España en lo material y en lo político, en lo religioso como en lo literario, y tal era su estado social cuando ocuparon los tronos de Castilla y de Aragón los dos grandes príncipes que serán objeto y materia de los siguientes capítulos.
FERNANDO III (EL SANTO) EN CASTILLA
|
 |
 |